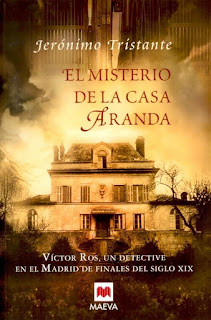El día de Nochevieja es un día tan bueno como cualquier otro para publicar una reseña sobre el último libro que he leído, pero ya que se trata de una fecha tan especial debo reconocer que me alegro de que la lectura que me toca comentar sea la de “Los enamoramientos” de Javier Marías, puestos a rematar el año qué mejor que hacerlo con uno de mis autores preferidos, cuya lectura me produce tanto placer y del que siempre espero ansiosa sus nuevas obras que devoro con toda la fruición que me permite su prosa densa, extensa, complicada.
El día de Nochevieja es un día tan bueno como cualquier otro para publicar una reseña sobre el último libro que he leído, pero ya que se trata de una fecha tan especial debo reconocer que me alegro de que la lectura que me toca comentar sea la de “Los enamoramientos” de Javier Marías, puestos a rematar el año qué mejor que hacerlo con uno de mis autores preferidos, cuya lectura me produce tanto placer y del que siempre espero ansiosa sus nuevas obras que devoro con toda la fruición que me permite su prosa densa, extensa, complicada.Porque si algo no es Javier Marías es fácil de leer: sus extensísimos párrafos que pueden fácilmente ocupar un par de páginas o más sin un punto y aparte que te permita parar a descansar y recapitular no favorece una lectura rápida ni ligera; las reflexiones que pone constantemente en boca de sus personajes muchas veces se convierten en largos monólogos en los que da mil y una vueltas a los asuntos más profundos: porqué nos enamoramos de alguien, qué es lo que sentimos ante determinados sucesos de la vida, de qué sería posible un hombre normal enfrentado a unas circunstancias excepcionales, qué nos lleva a hacer lo que hacemos, a comportarnos como nos comportamos…
Lo de menos en Marías es, en muchas ocasiones, el argumento de sus novelas, porque siempre acaba cayendo en ese proceso de plantearse dudas, de tratar de racionalizar y comprender los comportamientos humanos, incluso, como en este caso, el proceso de enamoramiento, algo que es tan absolutamente irracional y que tan inaprensible resulta para cualquiera se pone bajo el ojo escrutador del autor que trata de comprender sus mecanismos y funcionamiento.
En el caso de esta novela, María, la protagonista, se complace en contemplar cada mañana a una pareja que desayuna en la misma cafetería que ella, “la pareja ideal” los llama para sí mientras que desde la lejanía observa su relación y cree percibir, sin saber nada de ellos, ni siquiera sus nombres, una enorme complicidad y cariño. Pero una mañana María se entera de que el esposo, de nombre Miguel Desvern como indican los periódicos, ha sido salvajemente asesinado y a partir de ahí se producirá una aproximación al entorno de la pareja, que ya ha dejado, obviamente, de serlo y comenzará una relación que le llevará a descubrir qué fue lo que llevó a la muerte de Desvern, qué circunstancias determinaron los hechos y la conveniencia de que sucediera lo que sucedió y qué papel jugó cada personaje en el desarrollo de los hechos.
Pese a su título y a su argumento resumido, la novela no es ni romántica ni de suspense, solamente, una vez más, una novela sobre el ser humano y su complejidad.
Feliz año nuevo y felices lecturas 2012.